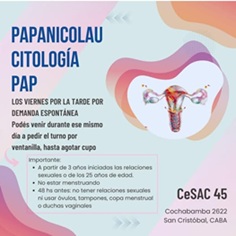Sociedad | Salud mental comunitaria
La política que falta
La pandemia tuvo y tiene muchos efectos. Uno de ellos es cómo afectó emocionalmente a todas las personas. A quienes tuvieron que trabajar expuestos, a los que debieron resguardarse en sus casas e improvisarse teletrabajando, a los que sufrieron la pérdida de un ser querido o los que se quedaron sin trabajo. No sólo hubo un virus circulando. También mucha angustia, mucho miedo y mucho dolor. Para todo eso no hubo respuesta desde la salud pública.
Buenos Aires, 7 de setiembre de 2021. Atender la salud comunitaria no se limita a una buena dotación de ambulancias o que el que requiera internarse tenga dónde hacerlo. La salud es mucho más que eso y también debe incluir la dimensión emocional, aunque no se note de inmediato.
La falta de políticas para atender la salud mental comunitaria se evidenció ahora, pero viene de lejos. Un dato lo ilustra. Según datos oficiales, en la Carrera Profesional Hospitalaria había este año en la ciudad 19.558 profesionales trabajando en los diferentes niveles de responsabilidad. Sólo 1.200 de ellos, profesionales de la psicología. La desproporción resalta si se tiene en cuenta que, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), un tercio de la población atraviesa en algún momento de su vida un trastorno de salud mental.
Impacta todavía más si se considera que, también de acuerdo a la OMS, la principal causa de muerte en los países de desarrollo medio o alto son las enfermedades no trasmisibles, es decir, las que no se contagian. Casi todas ellas se relacionan altamente con conductas no saludables de las personas. Así lo afirma la filial argentina de la Fundación InterAmericana del Corazón: “El consumo de tabaco, la alimentación inapropiada, el consumo problemático de alcohol y la falta de actividad física son los principales determinantes de las enfermedades no transmisibles (ENTs) y, en especial, incrementan el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares y cerebro-vasculares. Estas enfermedades constituyen la primera causa de muerte en la Argentina y en la mayoría de los países del mundo”.
En ese listado no entran otras razones de sufrimiento psíquico, como la violencia doméstica o de género, las crisis de pareja o los duelos. Todo eso se potenció en pandemia, en la que la primera medida de resguardo de la salud fue el aislamiento social obligatorio. En esa situación, el sistema de salud priorizó las medidas de prevención bio sanitarias y no puso idéntico énfasis en la respuesta de acompañamiento de la población angustiada, aislada y temerosa de una amenaza real catastrófica que implica riesgo cierto de muerte y de la que poco se sabía. Es la política que todavía falta.
 Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer Una asignatura pendiente
Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer Una asignatura pendiente Marcha del Orgullo 2025 La verdadera libertad en las calles
Marcha del Orgullo 2025 La verdadera libertad en las calles Nuevas formas de acción pública El pulso político de las redes
Nuevas formas de acción pública El pulso político de las redes Tiempo de descanso ¿Hay muchos feriados en Argentina?
Tiempo de descanso ¿Hay muchos feriados en Argentina? 17 de octubre de 1945 El nacimiento de una lealtad popular
17 de octubre de 1945 El nacimiento de una lealtad popular  12 de octubre De la conquista a la diversidad
12 de octubre De la conquista a la diversidad En tiempos de la cuarta revolución industrial La capital del conocimiento
En tiempos de la cuarta revolución industrial La capital del conocimiento Violencia de género El efecto del ajuste
Violencia de género El efecto del ajuste